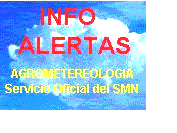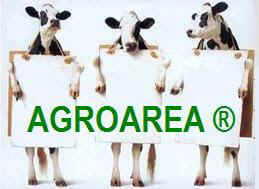





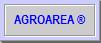

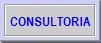
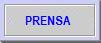
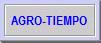
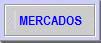
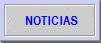
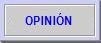
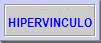

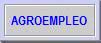

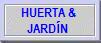
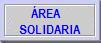
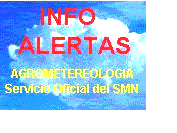




AGROAREA ®
©1994-2021 | NIC.AR | Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o
parcial sin la expresa autorización de sus editores. Contenidos del web con deposito de
propiedad intelectual protegida según ley 11.723 de la República Argentina y aplicable
en tribunales Internacionales. AGROAREA es una denominación de origen agro web mundial y
hace valer sus derechos habientes desde 1995 a la fecha.
AGROAREA Redacción y edición
digital: Telefax: 54-11-5368-1696 / Buenos Aires, ARGENTINA.
|



¿Cómo evolucionó el comercio internacional de granos en los
últimos 40 años?
|| bcrnews.com.ar
En estas cuatro décadas se desintegró la URSS y Rusia emergió como
proveedor clave de granos, al tiempo que China se erigió como principal demandante y
Argentina como exportador líder de subproductos de soja.
Según el último informe realizado por la Dirección de Estudios Económicos de la Bolsa
de Comercio de Rosario, «la primera edición del Informativo Semanal publicado por la
Bolsa de Comercio de Rosario fue en el 7 de mayo del 1982. Desde aquel entonces hasta la
fecha, el mundo ha cambiado enormemente, a tal punto que la configuración del mapa
político y económico global es uno radicalmente diferente al que se presentaba hace 39
años. Para tomar noción y solo por citar algunos ejemplos, aún existía la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), por lo que Rusia no existía como tal y el
Muro de Berlín seguía en pie; la Unión Europea, si bien ya se encontraba consolidada
como mercado común tenía apenas 10 países miembros, cuando hoy son 27, y la
conformación de una unión monetaria no estaba aún en los planos, por lo que el Euro
estaba lejos de ser una realidad. Por último, China, hoy la segunda principal economía
del mundo que aporta el 16% del PBI mundial (en 2019), era en aquel entonces la octava
economía y sólo representaba un 1,7% del PBI global«.
«Queda claro que el mapa geopolítico se ha reconfigurado en los últimos 39 años, y el
sector agrícola y agroindustrial no ha sido la excepción. El mundo ha sido testigo de
una verdadera revolución productiva, y de la mano de innovaciones y desarrollos
tecnológicos ha logrado que la producción de bienes agrícolas se duplique con creces en
ese lapso de tiempo. Esto ha ocurrido no sólo en el plano productivo, sino también en el
comercio mundial de bienes agroindustriales», destaca el informe.
Durante este período de tiempo, la soja se ha consolidado como uno de los principales
cultivos, acaparando un área de 128 M ha a nivel global. Tal como se puede apreciar en el
gráfico siguiente, la producción entre 1982 y el 2021 se multiplicó casi por cuatro,
pasando de 93 Mt a 363 Mt en esta campaña. Pero además, en ese período hubo una
reconfiguración de los principales países productores. Hacia principios de la década
del ’80, Estados Unidos era, indiscutidamente, el principal país productor de la
oleaginosa. Acaparaba el 64% de la producción mundial, es decir unas 59 Mt. Sin embargo,
a medida que pasaron los años, Brasil fue incrementando el tonelaje producido, hasta
llegar a ser el principal productor sojero del mundo, desplazando al país norteamericano
de la cima del podio. De hecho, «en la actual campaña, nuestro país vecino aportaría
un 37% de la producción mundial, mientras que Estados Unidos daría cuenta del 31%.
Argentina, en tanto, aportaba un 4% de la producción total hacia principios de los
‘80, mientras que hoy representa un 13%. Sin embargo, fue la campaña 2009/10 en la
que Argentina obtuvo su mejor marca relativa, con un 21% del total», agregó.
Pero la producción no es el único que se ha multiplicado en las últimas cuatro
décadas. De hecho, lo que ha ocurrido con el comercio es incluso más impactante. Entre
1982 y el corriente año, el comercio mundial de soja se multiplicó por seis, pasando de
unas 28,5 Mt a unas 170 Mt. En cuanto a los principales países exportadores, la
situación es análoga a lo observado en el plano productivo. Hacia principios de la
década del ’80, Estados Unidos era el principal exportador y desde sus puertos se
despachaban el 86% de los granos comercializados a nivel mundial, mientras que Argentina y
Brasil representaban un 5% cada uno. En la actualidad, «en tanto, Brasil también ha
desplazado a Estados Unidos de la primera posición en el ranking y, en la corriente
campaña, un 50% de toda la soja comercializada en el mundo será exportada por el gigante
sudamericano, mientras que las exportaciones estadounidenses representarán un 36% y la
soja argentina dará cuenta de un 4%», señaló el informe.
Lo que ocurre del otro lado, es decir, del lado de los países importadores, es una clara
muestra de cómo ha cambiado el panorama mundial. China, que se ha convertido en una
superpotencia, ha crecido a una tasa promedio anual del 9,4% en los últimos cuarenta
años. A medida que crecía, un mayor número de personas salía de la pobreza y pasaba a
formar parte de la clase media: según datos del Banco Mundial, la proporción de la
población que vivía con US$ 1,90 por día en 1990 era del 66,3%, mientras que en 2016
era de apenas el 0,5%. Esto ha conducido a un fuerte aumento de la demanda de todo tipo de
bienes, incluidos los bienes agrícolas. Además, el gigante oriental se unió a la
Organización Mundial del Comercio en 2001, integrándose de lleno al sistema económico
global. Estos dos fenómenos en conjunto han impulsado la demanda china de soja: hacia
principios de los ’80 las importaciones de la oleaginosa por parte de China
representaban apenas el 0,1% del volumen total, mientras que en la actualidad, el 60% de
los
granos tienen como destino al país asiático.
En lo que refiere a la industrialización de la soja, la situación también ha
evidenciado un profundo cambio en los últimos 39 años. En 1982 se procesaron a nivel
global 76 Mt, de las cuales el 40% se procesaron en Estados Unidos, el 20% en Brasil, el
2% en China y apenas el 1% en Argentina. En la actualidad, se proyecta que se
industrialicen 322 Mt de granos a nivel mundial en la corriente campaña, lo que
indicaría un aumento del 324% en cuatro décadas, la mayor parte de la cual será
procesada en China (30%), seguido de Estados Unidos (18%), Brasil (14%) y Argentina (13%).
Por último, otro aspecto a remarcar acerca de los derivados de soja es que, si bien se
procesa mayor volumen en los mencionados países, en la actualidad éstos tienen una
fuerte demanda interna que absorbe la mayor parte de la producción, a diferencia de lo
que ocurre en nuestro país, con un perfil netamente exportador en el complejo sojero. Las
exportaciones argentinas de aceite de soja representan un 49% del volumen total
comercializado a nivel mundial, muy por encima del 9% de Brasil y Estados Unidos y del 1%
de China. Por el lado de la harina/pellets de la oleaginosa, en la actual campaña
Argentina daría cuenta del 41% del total exportado a nivel mundial, superando también a
Brasil (25%) y Estados Unidos (19%). Pero esto no fue siempre así. Hacia principios de
los ’80, Argentina apenas representaba el 2% del total de las exportaciones mundiales
de aceite, mientras que EEUU acaparaba el 22% y Brasil el 22%. Una situación análoga es
la que se observa en las exportaciones de harina/pellets de soja: hace cuatro décadas
Argentina representaba sólo el 1% del total comercializado, y el gran grueso lo exportaba
Estados unidos (40%) y, en menor medida, Brasil (19%).
En cuanto a la producción de cereales, el maíz ha avanzado de manera abrumadora como el
segundo mayor cultivo en cuanto a producción internacional, sólo superado por la caña
de azúcar. «Entre 1982 y 2019 el tonelaje de granos amarillos producidos a nivel mundial
pasó de casi 450 millones de toneladas a 1.150 millones de toneladas, lo cual representa
un aumento del 156%, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés)», destaca.
Los mayores productores de maíz a nivel internacional en mayo de 1982 (campaña 1981/82)
eran Estados Unidos y China; lo cual se mantiene en la actualidad. No obstante, las
participaciones sobre la producción mundial de ambas naciones han variado, principalmente
la del país norteamericano, la cual pasó de representar el 47% del maíz mundial (206
millones de toneladas) en dicha campaña, al 32% (360 millones de toneladas) en el ciclo
2020/21, una caída en 15 puntos porcentuales. En sentido contrario, China pasó de
producir el 15% del maíz mundial al inicio del período (59 millones de toneladas) a
alcanzar una participación del 23% sobre el total (261 millones de toneladas).
En la campaña 1981/82, Brasil apareció como el tercer mayor productor mundial, similar
posición en la que se encuentra hoy día. Sin embargo, su producción pasó de casi 23 Mt
hace casi 39 años atrás, a 109 Mt para el ciclo 2020/21 y su participación evolucionó
del 6% al 10% de la producción mundial. Argentina, pudo duplicar su participación en
este período (de un 2% a un 4% entre las campañas citadas), mientras que su producción
paso de 9,5 Mt a 47 Mt estimadas para el actual ciclo comercial.
En cuanto al comercio internacional, si bien Estados Unidos ha sido históricamente el
máximo exportador, su consumo interno ha ido aumentando año a año (en buena parte por
la industria productora de etanol que absorbe este grano como insumo), las exportaciones
norteamericanas han ido mermando en cuanto a participación, ya que a inicios de la
década de los 80’s los envíos al exterior de este país representaban más del 70%
del comercio internacional del maíz y, actualmente, la participación promedio de las
últimas 5 campañas ha sido del 34%, con lo cual su papel dentro del comercio se ha
disminuido.
Por otra parte, Argentina y Brasil han aumentado muy significativamente su rol dentro del
comercio de este cereal, principalmente el último de estos países. En este sentido, el
país carioca pasó de representar menos del 1% del comercio internacional con
exportaciones menores al millón de toneladas a principios de la década de 1980 a
significar el 20% de las exportaciones mundiales con cerca de 34 Mt en el promedio de las
últimas 5 campañas. Por su parte, Argentina ha pasado de exportar cerca de 6 Mt a 31 Mt
promedio para el último lustro. Este incremento llevó a nuestro país a representar el
18% de las toneladas comercializadas internacionalmente.
Por el lado de la demanda, en los primeros años de los 80’s las exportaciones
encontraban destino entre varios países de la región europea, más específicamente
aquellos que conformaban el EU-15, secundada por la ex URSS y poco más atrás Japón.
Estas 3 regiones importaban en conjunto aproximadamente el 75% de las importaciones
mundiales. Al llegar la campaña 2020/21, se espera que los principales compradores sean
China, México, Japón, la Unión Europea y Vietnam, concentrando entre estos 5 destinos
poco más del 46% del comercio internacional. Se debe destacar la caída en la
concentración que ello devela, mientras que, además, se debe remarcar el gran incremento
en el tonelaje comercializado que se ha presentado a lo largo de este tiempo.
En cuanto al trigo, el USDA estima que la producción mundial ascenderá en esta campaña
a las 776 millones de toneladas. Este registro se encuentra un 74% por encima de los
registros que se tenían en la campaña de 1981/82. Si bien, el tonelaje representaría un
incremento menor al que tuvo el maíz, la producción de este ciclo sería récord
histórico para el trigo a nivel mundial. De esta generación, los principales productores
son la Unión Europea, China, India, Rusia y EE.UU., mientras que los mayores exportadores
del cereal en la campaña 2020/21, según las estimaciones del USDA, en orden de
importancia serán: Rusia, la Unión Europea, Canadá, EE.UU. y Australia; a pesar de que
hace casi 39 años los mayores exportadores eran EE.UU., Canadá, la Unión Europea,
Australia y Argentina.
El desempeño del comercio internacional del trigo llevó a que los volúmenes por poco se
duplicaran. El tonelaje en la campaña 1981/82 llegó a ubicarse en los 97 Mt, según
datos del USDA, mientras que en el ciclo 2020/21 este mismo ente estimó que la campaña
alcanzaría las 191 Mt.
La participación dentro de las exportaciones mundiales, nuevamente se vislumbra una merma
en la proporción que representa EE.UU., cuando en el comienzo del período suponía el
46% de las exportaciones y a final del mismo se espera que registre el 13% del total
comercializado. Por su parte, Rusia, que previamente integraba la URSS, abastece al
mercado internacional con el 20% de los granos, cuando en el ciclo 1981/82, apenas
representaba el 0,5% del comercio. Asimismo, Ucrania, también país ex URSS, otorgará el
8% del mercado. Por otra parte, la Unión Europea, logró mantener en el tiempo una
elevada participación dentro de los exportadores de trigo, con un 16% del volumen hace 39
años, y con un estimado de 14% en la campaña actual. En sintonía con lo sucedido en el
mercado del maíz, Argentina logró incrementar en los últimos años la porción del
comercio internacional de trigo que representa, pasando del 3,6% al comienzo de la década
de 1980, a un 5,8% estimado para este ciclo 2020/21.
En el lado de la demanda, se encuentran, por un lado, importadores históricos como el
caso de Egipto, Brasil, China y Japón que mantuvieron una demanda firme a lo largo de
todo el período e incluso, en los primeros dos casos, hoy en día importan más que al
comienzo. Por otro lado, se presenta la enorme reversión de Rusia, que, de ser importador
de 15 Mt en los primeros años de su formación como país, pasó a ser el mayor
exportador de trigo a nivel mundial. Asimismo, debe destacarse el papel de países como
Bangladesh, Indonesia, Filipinas y Argelia, que multiplicaron varias veces los tonelajes
en estos 39 años.
Del análisis de la evolución de los mercados internacionales de granos, desde la
publicación del primer ejemplar del informativo semanal hasta la actualidad, puede
distinguirse una tendencia que es inequívocamente compartida por cada uno de estos
commodities agrícolas, y ese es el salto incremental de las cantidades producidas y
comercializadas en el mundo lo que permitió alimentar a una población mundial creciente
y proveer de insumos a cadenas industriales alimenticias y la producción de
biocombustibles alrededor del mundo.
Argentina hasta el año 2008 pudo incrementar su participación en la producción mundial
de soja. Sin embargo, a partir de dicho año, el resto de los países supo aprovechar las
mejoras tecnológicas y expandir la producción de la oleaginosa, reduciéndose la
participación de nuestro país. Como contraparte, la industrialización ha tenido un
fuerte desarrollo en estos últimos años siendo Argentina el principal proveedor mundial
de subproductos como harina de soja y aceite, al mismo tiempo que ha logrado desarrollar
una pujante industria de biodiesel. El perfil neto exportador del complejo soja contrasta
con Estados Unidos y Brasil que consumen una mayor parte del mismo internamente volcando
la oferta en la producción de carnes, tanto para el mercado doméstico como para la
exportación. Viendo el recorrido de los demás países a lo largo de estos 40 años se
evidenciaron políticas estables a largo plazo que apoyaron al sector permitiendo exportar
a diferentes destinos y ganando nuevos mercados. El sector ganadero tiene un potencial
enorme en la Argentina no sólo por el aporte de divisas necesarias sino también por los
puestos de trabajos que podría generar el sector.
En el caso de los cereales, la Argentina ha dado un paso importante en los últimos 6
años mejorando su participación en la producción de maíz y trigo a nivel mundial. Aun
así, mirando los últimos 40 años se ha perdido importancia relativa respecto a otros
actores del mercado que ya se encontraban vigentes en su momento y nuevos actores del
mercado como lo son Rusia y Ucrania. La producción argentina creció a un menor ritmo sin
tener algún otro sector que haya superado al sector agroindustrial en materia de
competitividad y exportaciones.
«Las experiencias en el mercado mundial de granos muestra la importancia de tener
políticas consistentes a largo plazo, una buena aplicación de políticas fiscales
adecuadas, sistemas impositivos más progresivos y mecanismos tributarios menos
distorsivos que permitan hacer crecer a la economía en el largo plazo, mejorando no
solamente el PBI per cápita, el bienestar de sus habitantes, los ingresos de los sectores
bajos y medios distribuyendo el crecimiento y el bienestar hacia todos los individuos de
una nación», concluyó el informe.


|