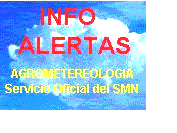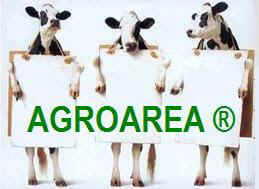





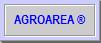

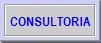
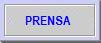
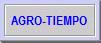
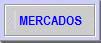
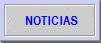
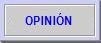
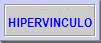

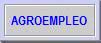

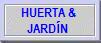
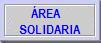
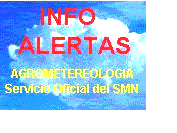




AGROAREA ®
©1994-2021 | NIC.AR | Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o
parcial sin la expresa autorización de sus editores. Contenidos del web con deposito de
propiedad intelectual protegida según ley 11.723 de la República Argentina y aplicable
en tribunales Internacionales. AGROAREA es una denominación de origen agro web mundial y
hace valer sus derechos habientes desde 1995 a la fecha.
AGROAREA Redacción y edición
digital: Telefax: 54-11-5368-1696 / Buenos Aires, ARGENTINA.
|



Granos gruesos: la soja le entrega la banda al maíz
|| Sandra Cicaré
lacapital.com.ar
¿Se terminó el reinado de la soja en la zona núcleo productiva de la
Argentina? La respuesta está en los números más duros que muestran un retroceso del
área en las últimas campañas y en lo que expresan productores y técnicos que relevan a
diario la evolución de los cultivos y que ya comenzaron a testear el ánimo para el
próximo ciclo de granos gruesos 2021/22. Allí encontraron que el combo de peores
márgenes económicos, menores resultados productivos por el impacto de las malezas, un
retraso en la utilización de la genética y una mayor presión impositiva, explican las
razones que destronaron a la oleaginosa del escenario agrícola en el área central del
país.
El último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) elaborado por Emilce Terré y
Federico Di Yenno, señala que la siembra de granos de la campaña 2021/22 podría
incrementarse en 500.000 hectáreas respecto al ciclo anterior y llegar a 38,77 millones
de hectáreas y alcanzar un récord productivo de 139,9 millones de toneladas. En esa
marca, la soja volvió a perder terreno frente al maíz, tanto en área como en
producción.
Pero, el relevamiento precisa que ese crecimiento del área de siembra respecto al
ciclo anterior sería de apenas el 1%.
“El tema central es que en el país no hay un aumento del área agrícola, sino que
se da una sustitución de maíz por soja, que aunque viene bien por la sustentabilidad, es
engañoso, porque en rigor lo que falta es un plan para aumentar la superficie, que no
crece”, dijo en tono crítico, Rodolfo Rossi, fitomejorador e integrante del consejo
directivo de la Asociación de la Cadena de la Soja (Acsoja), al señalar que en siete
años la superficie sembrada con oleaginosa se mantuvo prácticamente estable.
Así también lo confirmó Alberto Malmantile, a cargo de la Agencia de Extensión Rural
(AER) Venado Tuerto de Inta, quien explicó que “el crecimiento de la siembra de
maíz no se da por un aumento sino por un cambio de área”, ya que “no ingresa
nueva superficie al sistema”, dijo.
Este cambio está dado por dos razones concretas que Malmantile resume en: precio y
estabilidad productiva a favor del cereal.
Relató que en el sur de Santa Fe “hay un aumento interesante de la superficie de
maíz temprano y aún más del tardío”, que se siembra a fines de diciembre y sin
cultivo antecesor. También señaló que en el centro sur de la provincia “los
tardíos hace años están mostrando buena estabilidad de rendimiento, que provoca un
aumento de la superficie”.
Además, “los maíces de segunda (sembrados después del trigo) otorgaron mucha
estabilidad al cultivo y en los últimos años, por ejemplo en campos chacreados donde era
difícil hacer de primera, con la aparición de tardíos y de segunda se logra
relativamente bien y se obtienen rindes de 115 quintales en campos de 80 hectáreas”,
agregó Oscar Gentili, a cargo de la Agencia de Extensión Rural Casilda de Inta, que
tiene una fuerte presencia en el departamento Caseros.
Así como la metáfora de la frazada corta, lo que suma el maíz se lo quita a la soja,
especialmente la de primera. De hecho, Malmantile explicó que en algunos establecimientos
del departamento General López, que hacen un buen trabajo de intensificación de
rotaciones, ya sacaron a la soja de primera del esquema.
Mala racha
La historia reciente incide mucho sobre las expectativas del productor. Gentile explicó
que en el sur provincial “las dos últimas campañas fueron complicadas en términos
climáticos y hubo una alta variabilidad de rendimientos sobre todo en soja”.
Detalló, por caso que la oleaginosa de segunda, sobre trigo, cebada o legumbres estuvo
muy afectada en regiones como Bogado o Arroyo Seco, mientras que “el maíz demostró
mejor estabilidad, especialmente el de primera, en el ciclo 2020/21, a pesar de la falta
de agua y también los tardíos o los de segunda” que se realizan sobre el trigo.
Así como durante décadas la soja fue expandiendo su frontera agrícola y quitándole
área a otros cultivos, ahora el proceso es inverso. En este caso, GEA indicó que el
maíz avanza y se prevé que la implantación crecería en la nueva campaña un 4,6% hasta
alcanzar 7,7 millones de hectáreas, lo cual arrojaría un resultado productivo 8% mejor
que en la 2020/21, que todavía no finalizó, hasta 54 millones de toneladas.
“La tendencia observada los últimos años en materia de participación de cultivos
llegó para quedarse, año tras año el maíz crece, el trigo crece y la reina de los
campos argentinos, la soja, pierde presencia en el total de hectáreas sembradas”,
aseguraron Di Yenno y Terré.
La peor área en 20 años
Los datos corroboran la sensación que los técnicos relevan a campo entre los
productores. “La soja ya no está a la altura del maíz, el nivel de rindes quedó
estancado en los últimos 8 a 10 años”, señalan los ingenieros de las estaciones
que releva GEA y señalaron que, de cara al nuevo ciclo, la caída del área “sería
de un 5% respecto al 2020” aunque puede ser mayor ya que numerosas zonas de la
región núcleo ya afirman que sería un 10%. El ciclo anterior perforó los 5 millones de
hectáreas con 4,82 millones y en 2021/22 se estima que se sembrarían 4,57 millones de
hectáreas.
Este retroceso anticipa lo que podría ser la menor área de siembra de la oleaginosa de
los últimos 20 años, según indicó el último relevamiento de GEA. “Es muy
probable que esto ocurra, ya que revisando los datos de los últimos 18 años, el
hectareaje de la soja 2021/22 sería el más bajo de la serie por lejos”.
A nivel país también se espera una reducción en el área sembrada con oleaginosa
cercana a las 250 mil hectáreas y la superficie totalizaría 16,65 millones de
hectáreas, el valor más bajo de los últimos 15 años, detalló el relevamiento de la
BCR. Esa tendencia se fortalece en las principales zonas productivas de la región
Pampeana, sobre todo donde la falta de agua marcó negativamente los rindes.
Las razones del retroceso
Este mapa estadístico tiene varios fundamentos, y uno de ellos es el económico. “Al
comparar los márgenes de producción para los diferentes cultivos, el maíz temprano en
la región núcleo es el que mejor margen presenta”, según datos de GEA. Por otra
parte, el doble cultivo trigo/soja se ubica en segundo lugar, mientras que la soja
temprana se mantiene en última posición en términos de margen neto.
Malmantile detalló que en el sur santafesino creció mucho el área donde se intensifica
la rotación con el esquema trigo-maíz desplazando a la soja. Otros, en cambio, la
ingresan pero como soja de segunda, luego de un trigo y precedida por un maíz tardío.
La ganancia
Explicó que se lograron en esa zona maíces de segunda de 85 qq/ha sobre trigo de 5000
kilos, que permitieron un ingreso bruto de u$s 2.300 dólares por hectárea, en momentos
en que el trigo cotizaba u$s 238 y el maíz u$s 216 la tonelada. “Los resultados son
muy buenos, incluso si se piensa que hubo momentos en que los precios fueron
superiores”, agregó Malmantile.
Un análisis sobre márgenes netos (es decir incluyendo gastos y carga impositiva) de los
cultivos de soja y maíz en campos propios y alquilados en la provincia de Buenos Aires,
realizado por el consultor y ex ministro de Agregado de Valor de la Nación, Néstor
Roulet, muestra otros números, pero igual demuestra que el cereal le viene ganando a la
oleaginosa. El resultado final de un cultivo de maíz en campo alquilado en territorio
bonaerense durante la campaña 2020/21 fue de u$s140,73 por hectárea, mientras que el de
la soja fue menor, al llegar a u$s 121,44 por hectárea.
En esta ecuación, hay una clara incidencia de la carga impositiva, otra de las razones
que argumentaron los productores como agravante para inclinarse por la soja, ya que el
impacto por los derechos de exportación (retenciones) fue de u$s 251,94 para el maíz y
de u$s 591,32 para la oleaginosa, que paga 33% de retenciones, mientras que el cereal
tributa 12%. Los números tienen una diferencia similar entre ambos cultivos cuando se
analiza la siembra en un campo propio.
El rol de las retenciones
Para Rossi, de Acsoja, este es el punto central. “Lo concreto y más importante es
que está todo frenado por el nivel de retenciones que tenemos, fundamentalmente para la
soja, que juega de manera muy despareja”, dijo. En ese sentido, recordó que los
derechos de exportación del maíz son del 12% frente al 33% de la oleaginosa. “El
Estado se queda con un porcentaje enorme y al productor le quedan monedas aún con los
buenos precios de este momento y ni hablar si vamos hacia zonas marginales”, agregó.
Por eso, para Rossi la carga impositiva para la soja es “un castigo enorme” que
incide en toda la cadena. “Nosotros como país competimos con otros que no tienen
esta carga como Paraguay, Uruguay, Brasil y Estados Unidos, lo que nos pone en términos
de desigualdad en a nivel mundial en un escenario de demanda creciente”.
Aunque Rossi precisó que se pueden buscar otras razones para explicar esta migración
entre los cultivos, desde su punto de vista son “una anécdota”.
Malmantile señaló que “con el aumento de precios, el maíz se pone más competitivo
que la soja”, pese a la inversión que requiere sembrarlo. “Si lográs buen
rendimiento y se das un salto de 100 a 110 quintales (qq), algo que se puede lograr, el
margen económico es muy importante, mientras que con la soja cuesta mucho sobrepasar un
techo de entre 45/47 qq”, explicó.
Y aunque “generalmente siempre fue más barata sembrarla porque se utiliza en muchos
casos semilla propia o menos fertilizantes, ahora tiene la complicación de las
malezas”, agregó.
Clima y rindes
Según el informe de la BCR el crecimiento de los rindes del maíz y la mejor relación
precio/insumo del cereal favorecen su producción, restando hectáreas de siembra a la
oleaginosa. Eso explica que a nivel nacional de las 20 millones de hectáreas que se
sembraban con soja hace siete años, el cultivo perdió superficie año tras año hasta
perforar en el actual ciclo 2020/21 la barrera de 17 millones de hectáreas.
Según los ingenieros consultados por la Bolsa rosarina, la merma se explica en que el
año anterior el maíz anduvo mejor en términos de rindes y también en precio. “Por
la falta de agua hubo sojas de 600 kilogramos por hectárea (kg/ha), pero el maíz dejó
6.000 kg/ha. El que hizo soja perdió plata; el que hizo maíz, no”, dijeron.
Genética atrasada
También señalaron que “la soja está estancada en el nivel de rindes desde los
últimos 8 a 10 años. Desde hace varias campañas se observa un estancamiento que se
atribuye al uso de variedades consideradas viejas”, precisaron.
Los especialistas reconocen que hay buenos materiales genéticos en soja, pero el retraso
se da por la característica del productor argentino de utilizar semilla propia o
“bolsa blanca”, según relató Rossi y eso hace que “en muchas
oportunidades quede desactualizado”, agregó Gentili (Inta) incluso con semillas de
hace una década.
De todos modos, ambos consideraron que “hay buenos materiales para el cultivo soja,
que muestran excelentes comportamientos”. Además, Rossi indicó que “si bien la
biotecnología está atrasada, este año pensamos que va a haber un nuevo evento en soja
que hace varios años no teníamos por el tema de la propiedad intelectual, que mejorará
el control de malezas resistentes”.
Malezas: la disrupción
Justamente, el tema de la aparición de malezas tolerantes y resistentes es otro de los
puntos que modificó las preferencias por la soja. Por un lado, encareció su siembra ante
la necesidad de aplicar mayor cantidad de herbicidas “lo que deriva en cierta
fitotoxicidad”, dijo Rossi. “Antes la soja se controlaba sólo con glifosato y
ahora el control de malezas es todo más complejo y costoso”, agregó Gentili.
Pero, por otro lado, también generó el regreso a viejas prácticas como las labranzas
del suelo, que habían quedado a un lado con la siembra directa. “Es algo que se
está dando y me preocupa mucho porque significan procesos más erosivos, mayor deterioro
físico del suelo”, agregó Gentili y explicó que en la zona de Casilda en la
campaña gruesa del año pasado hubo en muchas zonas más de un 20% de lotes trabajados
con control mecánico para controlar malezas y con las lluvias de octubre y noviembre los
suelos quedaron expuestos a procesos erosivos.
El científico y especialista en malezas de Universidad of Western Australia y líder del
laboratorio Ahri, Hugh Beckie, dijo en el congreso Malezas 2021 que en Argentina se
reportaron 28 malezas resistentes a herbicidas, lo que ubica al país en el lugar 13 del
ranking mundial. De ese número, 20 son resistentes a soja “algo que preocupa mucho
por la alta cantidad superficie cultivada en el país”, dijo y señaló que 14 son
resistentes a glifosato y las otras 7 tienen resistencias múltiples.
Y si bien la biotecnología avanza para que haya “cultivares resistentes a dos o tres
herbicidas apilados, eso es una respuesta a la mayor complejidad de la resistencia”,
con lo cual “es un círculo sin fin”.
En definitiva, la ecuación precios/productividad que son tan aleatorios porque dependen
en buena medida del mercado y del clima hoy se inclinan por el maíz, que además trae
como correlato el beneficio de al tratarse de una gramínea favorece las condiciones
nutricionales del suelo.
Los resultados están a al vista. Gentili contó que distintos ensayos en campos de
Arteaga mostraron los beneficios de la rotación maíz -soja, y cómo mejoraron los suelos
frente a otro lote con 30 años de soja continua.
“La incorporación de dos gramíneas en un año como trigo y maíz versus una lote de
soja de primera, muestra una gran diferencia, además por el menor uso de
herbicidas”, agregó Malmantile quien señaló que la tendencia es un hecho.
“En el departamento General López en el 2010 64% de la superficie estaba ocupada con
soja de primera o monocultivo de soja, pero el maíz y el trigo fueron creciendo y hoy la
relación es 40% y 60% respectivamente”, dijo. “Se equilibró bastante la
balanza de rotación”, concluyó.


|